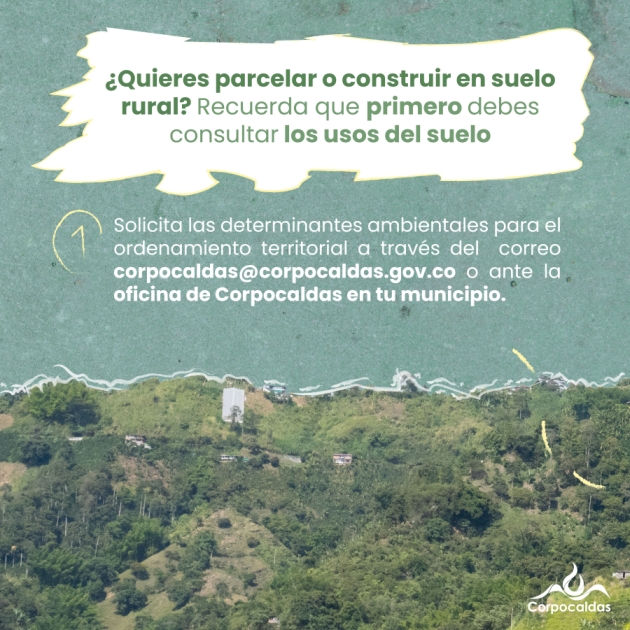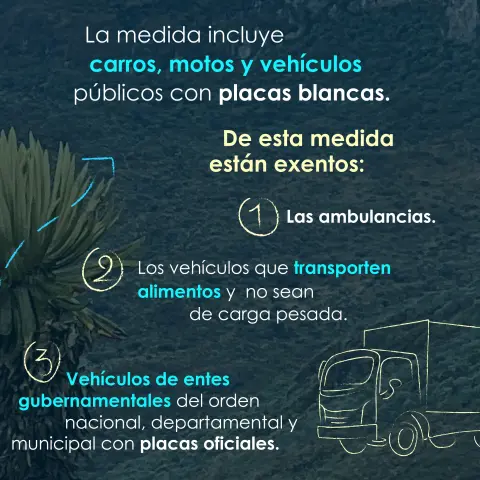Profesor Universidad Tecnológica de Pereira
El título de mi disertación supone dos problemas que se discuten con renovado acento en los círculos académicos, en especial cuando se pone en juego el destino de la literatura como tránsito y memoria, de cara a una realidad histórica y sobre la base de unas búsquedas estéticas que en un caso particular intentaré concentrar en la lectura de los textos de dos escritores colombianos, cuyas obras motivan la presente reflexión. Aclaro que mis posturas están muy lejos de una pretensión teorizante sobre ciertos postulados entre la dicotomía modernidad/posmodernidad y en cambio muy cercanas a mi sensibilidad como lector y narrador, es decir, como autor implicado y afectado por aquello que he pretendido en el horizonte de la ficción.
Un primer problema lo subraya el uso del propio término literatura urbana, a menudo avalado como categoría, ya que su exploración en los fueros de la crítica especializada convidaría per se la existencia de una literatura no urbana, en virtud acaso de lo que ciertos mundos de ficción prometen, en esa recurrente oposición aldea/ciudad, campo/ciudad o centro/periferia. Este asunto creo que cobra significado irónico en la declaración escueta de Juan Rulfo, cuando al ser interrogado sobre la resonancia de su obra en ciertos ámbitos intelectuales, el novelista mexicano expresa, “Dicen que soy un escritor rural y yo sé lo que quieren decir con eso”. En realidad lo que Rulfo quería apuntar era el desdén con que algunos críticos habían recibido su obra, al poner en duda la trascendencia de un universo de ficción que privilegia el desierto y la soledad de una parte de la zona rural de su vasto país, a través de profundos dramas sobre familias que parecieran estar purgando en la tierra las deudas de sus antepasados, desde una noción de vida que los hace estoicos, pues el dolor, la soledad, la desigualdad, la opresión de una clase terrateniente y el abandono estatal, lo dice una voz en Luvina, “dura lo que tiene que durar”.
Llamar a Juan Rulfo un escritor rural, es sobreponer su origen a la compleja elaboración de sus textos, con lo cual dejaría de ser un hombre con mentalidad campesina, para convertirse en un escritor de vanguardia, atento a los cambios de noción en la literatura y comprometido con una estética que todavía convida múltiples lecturas. La aprensión con que su breve obra fue recibida a mediados de los años cincuenta se opondría a la indiscutible aceptación con la que década tras década sus relatos y su novela despuntan uno de los hitos en la escritura contemporánea.
Catalogar a un escritor de rural por el solo hecho de que su espacio de creación anima el campo y el desierto, tierra inhóspita, ajena a toda esperanza, donde apenas sí crecen las dulcamaras, “esas plantitas tristes”, es abonar a un malentendido, acaso porque la realidad del propio escritor demuestra que la literatura asumida como tal, aquella que responde a una tradición o la subvierte y que se inscribe en procesos escriturales a través de los años, sólo es posible en artistas que han recibido una formación literaria y cultural en los ámbitos urbanos, donde sucede el intercambio y la comunicación de saberes, donde el murmullo y la multitud hechos metáfora en las ficciones de Juan Goytisolo, alegran otro tipo de lenguaje, mientras los silencios de Beckett anuncian lo alegórico por otras vías, el sinsentido, el silencio de sus personajes como antesala de la muerte.
Sin anunciarlo de manera enfática, la lectura de Carlos Fuentes sobre el desarrollo de la literatura en América Latina expuesta en su ensayo La nueva novela hispanoamericana (1969), con la cual buscaría validar la presencia de las obras del boom en un panorama internacional, como fruto de lo que Valencia Goelkel condesciende en llamar la “mayoría de edad”, deja ver que el proceso de construcción del género novelístico en esta parte del continente americano, sufre cambios perentorios en cuanto a la mirada del escritor sobre su contexto y a la manera como la realidad de la ficción iría superando las taras de las primeras representaciones literarias, mediadas por un naturalismo excesivo y por unos compromisos políticos que sesgaban de plano las posiciones ideológicas de los creadores y, por extensión, debilitaban sus propuestas de recrear mundos. Fuentes quiere leer ese cambio en la frase final de La vorágine que él convierte en metáfora, para advertir cómo la naturaleza empezará a ser relegada al plano del paisaje y cómo el hombre se resolverá protagonista de sus propios dramas. En otras palabras, el escritor estaría superando los complejos iniciales sobre la percepción de su realidad inmediata, para proponer una mirada más ecuánime con los cambios sufridos en los contextos, en ese tránsito lento de lo rural a lo urbano, expuesto con amplitud por el argentino José Luis Romero, al analizar los fenómenos de masificación de las ciudades latinoamericanas en los últimos años de la década del veinte.
Para el colombiano Carlos Rincón, por otra parte, ese proceso de masificación y aglutinamiento que sufren las ciudades latinoamericanas, ya leído por Fuentes desde un plexo enteramente literario, daría como resultado la asunción de la literatura urbana en los primeros textos de Juan Carlos Onetti, publicados en la década del treinta. La razón básica para determinar este nacimiento obedece al hecho de que el autor de Los adioses habría sido el primero en favorecer, a través de sus relatos, el drama de seres citadinos, acodados en espacios urbanos, cuya maraña se confundirá en mucho con el intimismo de personajes complejos y solitarios, supeditados a los infortunios de un afuera, esto es, de lo público, de lo expuesto a las relaciones de intercambio y choque en los ámbitos de la plaza.
Con Fuentes y Rincón creo leer una postura ideológica que hoy abona las miradas en torno a la categorización y existencia de la literatura urbana, en oposición, colijo, de una literatura que entonces no lo sería. Pues si la desaparición de ciertos personajes a causa de una selva inhóspita que todo lo devora, estaría marcando la existencia de otro tipo de literatura cuyos mayores frutos se verían luego en las obras de Borges, Cortázar, García Márquez, Roa Bastos y el propio Fuentes, y la llamada literatura urbana estaría naciendo en los relatos iniciales de Onetti, se estaría olvidando, de hecho, que Efraín es un ser urbano, educado en Londres y Arturo Cova abandona la ciudad en busca de una mujer y de sí mismo, en la vorágine de un espacio que lo hará visible en un espejo de contradicciones. La expresión de Rulfo es conclusiva en este caso: se lo acusa de escritor rural sólo porque sus preocupaciones literarias y filosóficas anidan en ese universo tan preclaro para su tío Celerino y para una familia, la suya, que vio desaparecer a causa de la guerra cristera.
Ahora bien, si se quisiera aceptar que la literatura urbana tuvo un origen, habría que admitir que su nacimiento, por lo menos en el ámbito latinoamericano, no coincide con el de la posmodernidad, esto último como un estadio que estaría superando o por lo menos opacando las marcas simbólicas con las que aún se lee el asunto de la modernidad. Y aquí estaría revelando el otro problema que ya presumo en el título del presente texto, al tocar los terrenos de lo que se insiste en llamar posmodernidad, con todo y sus resonancias en los ámbitos del conocimiento y la cultura.
Lo posmoderno, sin ser muy claro en su noción epistemológica, al menos para mí, se liga sí a la actividad artística hecha en los espacios urbanos o en aquellos que se encuentran mediados por éstos, sobre todo cuando ciertas estadísticas examinadas en los Estudios culturales refrendan un hecho indiscutible: más del 90% de la población mundial es urbana o recibe una influencia considerable de las dinámicas urbanas, a través del consumo y de la presión ejercida por los medios masivos de comunicación en el devenir cotidiano. Mi posición, en este caso y con base en la lectura de algunas de las obras de ficción de jóvenes escritores colombianos que han gozado de cierto reconocimiento por parte de la escasa crítica literaria en el país, quiere llamar la atención sobre los problemas de recepción en torno a categorías que hacen metástasis en un mundo massmediado, frívolo y superficial, llegando incluso a permear los motivos del escritor cuando éste apuesta por la construcción de mundos fictivos que se pretenden novedosos o en todo caso modernos.
Sin precisar la pertinencia y el tipo de representación estética que abarcaría la noción de una nueva “sensibilidad posmoderna”, a la que Fredric Jameson se refiere en su libro El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, queda un tanto claro para el lector, eso sí, que tal sensibilidad es el fruto de la lectura que el teórico norteamericano arriesga sobre la obra artística de Andy Warhol, más las implicaciones simbólicas de algunos complejos arquitectónicos que hoy son sitio de interés público, sin dejar de lado ciertas manifestaciones literarias de poetas jóvenes, cuyos textos, a mi parecer, recogen los ecos de un surrealismo entendido en su acepción más simple de lo que pudiera traducir una “escritura automática”, de cara a las repercusiones del movimiento beat agenciado por Allen Ginsberg.
Me parece difícil distinguir, en ese mismo texto, qué propone Jameson como posliteratura y qué lo hace pensar en que ahora existiría una literatura que ha superado antiguos cánones, al punto de anunciar el advenimiento de una cultura posliteraria, como se traduce el término posliteratura en una edición distinta a la presentada bajo el sello de Paidós. Me atrevo a pensar que esta postura del teórico Jameson tiene su fundamento en un ensayo del año 71 del también norteamericano George Steiner, titulado En el castillo de Barba Azul.
Steiner promulga un nuevo concepto de cultura a la luz de la barbarie y la violencia del Siglo XX, es decir, de los “modos de terror” de la empresa civilizadora de Occidente, cuando precisa leer estos tiempos en términos de una poscultura, es decir, un mundo en el que ciertos valores caros a la tradición en Occidente se debilitan, para dar paso a los tiempos del ruido y el desorden, ajenos a la llamada “humanización” de la que se doliera T.S. Eliot en sus Notas para la definición de la cultura, a finales de la década del cuarenta.
La presencia de aquellas imágenes bárbaras propias del mundo contemporáneo, testimonio de tortura y exterminio, hacen pensar a Steiner en una concepción distinta y más amplia de cultura, pues en ella no sólo cabría la inestimable expresión del espíritu o la búsqueda de ideales superiores advertidos por Eliot, sino también los actos atroces, las embestidas contra la propia especie humana, las luchas por el poder político y religioso, esto es, la crisis del proyecto civilizador. Ese conjunto de exabruptos, de conductas enfermas, daría como resultado, en palabras de Steiner, la entronización de una “poscultura”, o “cultura disminuida”.
Steiner pone en consideración una serie de tópicos atinentes con la cultura misma, nada ajenos a los propuestos por Jameson desde otra vía: la alienación, producto de sociedades industrializadas que privilegian los modus vivendi de las ciudades. Con ellos vendrían otras formas de la vida cotidiana, dinámicas propias de sociedades masificadas (metáfora de multitud), en permanente construcción y cambio. Dicha alienación iría en contra del proyecto humanizador. En este sentido se respalda la tesis de Ortega y Gasset según la cual, el hombre del siglo veinte es el hombre-masa, el hombre-máquina, perteneciente a las aglomeraciones y al orden de un mundo tecnificado y homogéneo, en detrimento del ser como pensador y creador.
Steiner ahonda en los fenómenos relacionados con el mundo contemporáneo, mediado por las prácticas urbanas. Condesciende a analizar, como signos de la nueva cultura, la defensa de otra escala de valores, los roles de los seres citadinos, las relaciones de pareja, la influencia de los medios masivos de comunicación (que filtran y preelaboran realidades, en una suerte de fascinación frente al espejo escogido). Señala asimismo los fundamentos de la llamada “contracultura”, expuesta por grupos desencantados que todo lo revalúan y buscan a toda costa manifestar otras verdades. Evidencia la cultura de los jóvenes como pertenecientes a la era del ruido y el desorden.
Para cerrar estas reflexiones, vuelvo entonces a Jameson. Si de periodizar un época se trata y para ello se recurre al uso de una categoría que resulta inasible en virtud de la ausencia de definición, es difícil aceptar la noción de posliteratura, justo cuando los universos literarios de un Melville, Joyce, Conrad o Kafka, anteceden a las prescripciones del teórico, que cree observar la presencia de un fenómeno local –norteamericano- como si fuese universal, pues en tal sentido, sus argumentos se presentan aún más débiles, justo por la falta de referencias a los procesos culturales asumidos en los países europeos y latinoamericanos.
Así, no se precisa tampoco si lo que Jameson señala como “Sociedad posindustrial”, “Sociedad de consumo” o “Sociedad de los media” –para él sinónimos-, puede llegar a convertirse en “teorías”, precisamente cuando su texto adolece de argumentaciones al respecto. Estas “teorías” apenas nominalizadas, serían la prueba de que para entender la “formación social” de hoy, concluye el autor, debería admitirse una “posición posmoderna”, que sería tanto como reconocer el dominio expandido del “capitalismo multinacional”, pues no basta con interpretar las leyes del “capitalismo clásico”, esto es, la producción industrial y la inmanencia de la lucha de clases.
Jameson no estima, a pesar de su anuncio inicial por periodizar un proceso, dónde termina la modernidad y cuándo se da inicio a lo posmoderno. Siento que es aquí donde el texto tiende a ser confuso y hace difícil su traducción, por ejemplo, al campo de lo literario, de mucho interés para Jameson en tanto manifestación artística susceptible de ser leída en su carga discursiva, esto es, el escenario donde podría preguntarse por el lugar de la enunciación.
Pienso que la recepción en algunos escenarios académicos nuestros, de una propuesta como la del teórico norteamericano, que ha servido de fundamento para los trabajos de los culturistas, ha contado con muy poco discernimiento, sobre todo en lo que toca a las características que se le endilgan a lo posmoderno como consustancial al fenómeno en sí, en una época donde la banalidad, lo ligero, la ausencia de certezas, la crisis de los grandes relatos, la pérdida de sentido, se lee como la posibilidad de arar en el vacío, para dar cuenta de realidades escindidas y complejas, proclives a la virtualidad.
Ernesto Volkening en los años sesenta, se preguntaba de qué manera había operado hasta entonces la recepción y la apropiación de los “bienes culturales de raíz ajena” en el circuito latinoamericano. Volkening evaluaba esa recepción, desde dos factores precisos: la “curiosidad”, como el principio que mueve a la búsqueda y asimilación de lo “otro” y la “resistencia”, fundamental para que la recepción no se haga de manera mecánica y en cambio sí, consiga despertar intereses y otras preocupaciones que fortalezcan esa “pugna”. Al ensayista le preocupa, en fin, que la recepción sólo consiga crear “injertos”, es decir, superposiciones y, por tanto, problemas en la representación de los fenómenos. En otras palabras, me pregunto sobre el lugar de la enunciación, en el momento de recibir las discusiones sobre lo posmoderno que por lo general nos llegan de manera tardía.
Desde la sicología, expresa Volkening, las “superposiciones” o los “enquistamientos”, derivan en “fenómenos esquizoides”, de doble personalidad, en la que el implicado pierde su referente más próximo y empieza a sufrir una doble vida. Desde la sociología, continúa el autor, es irremediable la formación de élites o “círculos privados” que, en el caso de nuestra realidad local, alimenta, en cierto grado, la atmósfera difusa que hoy tanto nos caracteriza.
La ambigüedad a la que me refiero, creo percibirla incluso en algunas de las propuestas de ficción más recientes de la literatura colombiana. Desde allí parte mi preocupación y por eso me he obligado a establecer un acercamiento parcial e intencionado, sobre algunos tópicos inherentes a la idea de posmodernidad, ajeno, como lo dije en las páginas iniciales de esta exposición, a un deseo de teorizar, ya que ese no es mi campo ni pretendo validar un diálogo por esa vía. Lo cierto es que mi inquietud sobre el tema de literatura urbana, en tanto característica ligada a lo que se considera lo posmoderno, surge de una lectura de dos autores en cuyas obras percibo la puesta en escena de un concepto que aún no me resulta diáfano, pero además inasible para los motivos de la ficción, sobre todo cuando nuestros procesos literarios más bien responden a una breve tradición, sugiriendo eso sí, otras variantes escriturales que por sus características y virtudes, bien podrían señalarse como propias de una modernidad literaria, ya presentida en las prosas de Silva, en los relatos de Carrasquilla, en la novela de Rivera y en las narraciones de Osorio Lizarazo. Me refiero a algunos textos del bogotano Mario Mendoza y del manizaleño Octavio Escobar Giraldo. Encuentro en ellos un deseo porque su literatura sea inscrita en lo que podría llamarse la posmodernidad, o, en palabras de Jameson, la poscultura literaria y esta postura, aunque válida para un sector de la crítica especializada, es la que intento discutir para llamar la atención sobre ella. Me permitiré un acercamiento a algunos de sus textos narrativos, señalando su adscripción a un corpus literario que se amplía y enriquece con propuestas narrativas sugerentes, ligadas a los procesos de modernización del país y a los diálogos que sus artistas sostienen con realidades culturales distintas a la propia.
TRÁNSITOS, DESPLAZAMIENTOS
Como hijos de una época que ha observado la estupidez de las guerras políticas y raciales, la irrupción de los mass media, la represión a causa del permanente estado de sitio, el crecimiento desequilibrado de ciertos focos urbanos, los estertores del rock y del nadaísmo, el recrudecimiento de la barbarie a través del narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo, enfrentando a la vez las crisis de los sistemas neoliberales, estos nuevos narradores han precisado de la palabra para convocar su propia realidad.
Mario Mendoza y Escobar Giraldo pertenecen a un grupo de escritores que empieza a perfilarse en el panorama de la literatura en Hispanoamérica. Es una generación sui géneris, que se podría ubicar, en términos cronológicos, entre la segunda mitad de la década del cincuenta y mediados de la década del setenta. Es la generación que sucede a la que en su momento se catalogó como la de la generación perdida y representada en Germán Espinosa, Cruz Kronfly, Cano Gaviria, Moreno-Durán, Collazos, Albalucía Ángel y Fayad. Y es la que también se contaría posterior a la que se ha denominado la generación desencantada, en la que prevalecen, desde el plano poético, figuras como Geovanni Quessep, Darío Jaramillo Agudelo, Mario Rivero, Juan Gustavo Cobo Borda, Raúl Gómez Jattin y María Mercedes Carranza[1]. Ambas generaciones, pero en particular la generación perdida, sufrió las consecuencias del éxito del nobel aracateño, muy a pesar de que algunos de los afectados se nieguen a reconocerlo. A estos escritores les correspondió vivir bajo la sombra del realismo mágico y las implicaciones derivadas del boom latinoamericano.
La generación de Mendoza y Escobar Giraldo es, sin duda, la generación de la televisión y los comics. La televisión llega a Colombia en la época del general Rojas Pinilla. Y llega para educar, para mostrar que había una realidad nacional diversa y una cultura más allá de lo local. Esta generación creció viendo los triunfos y las derrotas en el cuadrilátero de Antonio Cervantes Kid Pambelé. Hizo el seguimiento de las vueltas a Colombia en bicicleta. Conoció la diversión y la parodia en cada entrega de “Sábados Felices” y su gama de seres contrahechos. Bailó al ritmo de Jimmy Salcedo y la Onda tres. Se sintió poseído por el amor en las canciones de Elio Roca, Sandro, Eleno y Claudia de Colombia. Supo que si las ciudades estaban en peligro héroes como Ultramán, Centella, Spider man y más tarde El Hombre Increíble, podrían auxiliarlas.
Esta generación no se quedó en la lectura de las obras de Vargas Vila ni en las descripciones realistas de Daniel Caicedo en Viento seco, ni en los cuadros de costumbre de Caballero Calderón ni mucho menos en los melodramas truculentos de Soto Aparicio. Más bien buscó el placer en los comics y en las revistas de aventuras. Con estos personajes y sus hazañas, descubrieron un mundo codificado, lleno de símbolos y fuerzas en contradicción, que más tarde evidenciarían en las páginas de Chandler, Hammette, Fonseca y Agatha Christie.
Esta generación descubrió a Latinoamérica en el mundo desolado de Rulfo; en el espacio urbano de Vargas Llosa, habitado por una sociedad media decadente y conflictiva. En los signos mágicos de un mundo híbrido, sincrético, como el expuesto por Carpentier. En la parodia, el humor y el erotismo de La Habana creada por Cabrera Infante. En el universo triste y maligno de Sábato, donde fuerzas en constante choque, estimulan el horror y la tragedia, en una suerte de ámbito vigilado por la ceguera. En el juego peligroso de niños inteligentes, trazado por Cortázar a la luz de Perec. Y, desde luego, en ese Macondo que siempre revelará algo del repentismo colombiano.
A esta generación le correspondió sentir los cambios de nuestra literatura en las obras y en las puestas en escena de los nadaístas, particularmente de Gonzalo Arango, Eduardo Escobar, Elmo Valencia, Darío Lemos y X-504. Solemne, melancólica y retórica, la literatura colombiana saboreó las delicias de la irreverencia y la ironía en los poemas y los manifiestos nadaístas. Cuando Gonzalo Arango escribe “Todo está bien, salvo Eduardo Carranza todo está bien”, se entiende que unos escritores, citadinos, un tanto provincianos, católicos y marihuaneros, le torcieron el cuello a una tradición que parecía enfrascada en el arrobo naturalista de Isaacs, en los poemas lánguidos de Silva, en la exaltación panfletaria de Vargas Vila y en las denuncias sociales de Rivera[2].
Este grupo de escritores ha padecido los avatares de una Colombia sangrienta y conflictiva. Un país que apenas sí alimenta los signos de la modernización mucho después de la segunda mitad del siglo XX. Un país sumido en el estado de sitio, en los coletazos de las luchas bipartidistas en pueblos y ciudades, en el recrudecimiento de la guerra entre grupos de extrema derecha y con mentalidad campesina, versus la ausencia de un Estado eufemístico. Un país hecho a imagen y semejanza de las locuras de grupos emergentes, con sus ejércitos criminales privados, con su ostentación y mal gusto. Un país de extremos y delirios: la Toma del Palacio de Justicia, la lucha entre los carteles de la droga, las relaciones de apoyo entre los narcotraficantes y guerrilleros, el sicariato como la forma en que toda una generación obtuvo su mayoría de edad ante la Registraduría del Estado Civil, como bien lo apuntara Jesús Martín-Barbero, al sostener que la juventud en Colombia se hizo visible y cobró cuerpo, cuando se supo que muchachos humildes y sin futuro, azotaban las calles de las ciudades con sus armas, asesinando por encargo. Las masacres de los paramilitares, cuyas acciones han sido aprendidas, sin duda, en los seriados de Martes 13 y Freddy Kruguer.
Un país, en todo caso, lento en sus procesos de modernización, apenas asumiendo los cambios y tránsitos entre una ruralidad amenazada por los desplazamientos forzados, a una urbanidad a instancias de la impunidad y las psicopatologías individuales y colectivas de sus habitantes.
EL CASO MENDOZA: A LA SOMBRA DE STEVENSON
Ciudad y horror, vinculados a los presupuestos de una estética que persigue su forma y que tiene su más cercano referente en El extraño caso del doctor Jekill y míster Hyde, es la ciudad que frecuentan los personajes de Mendoza. Ciudad como lugar de encuentro y reconocimiento, pero también como espacio para el drama y la búsqueda interior. Horror como manifestación de un mundo subterráneo en el que priman las fuerzas del mal: las bajas pasiones, los símbolos secretos de una religión, las aversiones hacia lo que se considera descompuesto o fuera de la regla, el deseo de exterminio, el advenimiento del Apocalipsis en la forma de un Armagedón, dispuesto a hacer justicia por su propia cuenta. Hablo, por supuesto, de la novela Scorpio City. Aquí se presume el universo narrativo de Mario Mendoza, con sus trompetas que anuncian el caos y el final. Atento a las pulsiones de la vida urbana, el escritor bogotano se sabe flâneur de un discurrir capitalitano en el que impera el desorden y la oscuridad, el miedo y la sorpresa como antesala de lo esperpéntico. Sabe que ante la falta de luz, surgen demonios, prestidigitadores, discursos neorrealistas, panfletos de fanáticos religiosos, causas que impulsan el exterminio de ciertos ghettos.
La noche como un personaje que entrega y desnuda sus múltiples rostros en las calles, en los prostíbulos y comisarías. Mendoza utiliza diversos materiales para narrar las peripecias de unos personajes urbanos: cartas, diarios como signos de intimidad, guiones de radio como voces que tienen eco en la soledad de los insomnes, confesiones a terceros y la narración de un tú que mira desde dentro, que hace más íntimo su tránsito por un espacio mediado por el caos: “Bogotá, ciudad apocalíptica de las mil heridas, ciudad venenosa que te ensañas con los que no te comprenden, ciudad de dulce crueldad, ciudad-travesti de maquillajes incomprensibles”.
Mendoza prepara en Scorpio City las coordenadas de una ciudad que observa aterrado y con miedo. Una ciudad de umbrales, de secretos y voces marginadas, de sicóticos y bestias malignas al acecho. Ciudad de la desconfianza, Bogotá se erige en el espacio literario de un escritor que anima personajes noctuidas, un tanto a la manera de Franco Ramos en su novela Mala Noche, cuando apuesta a la construcción de un ámbito urbano mediado por las voces marginales, en las que se escuchan confesiones que determinan la tragedia, la angustia de sentirse inermes ante las fuerzas del mal, la muerte como único vehículo para asegurar algo de serenidad.
Ahora bien, en su tercera novela, Relato de un asesino, Mendoza se concentra en la historia particular de un escritor que refiere, desde la cárcel, cómo se convirtió en criminal. La confesión escrita del recluso es la novela que tiene entre manos el lector. Dividida en capítulos, como parte de los estadios de vida de un personaje, Relato de un asesino se concentra en la construcción de un destino literario. Antecedido por un introito breve, cada capítulo sopesa al mismo tiempo la circunstancia de un hombre que hace clínico el hecho de la escritura. Como terapia, la escritura vitaliza a este personaje, lo hace volver a un pasado que lo contiene y extravía.
Esta novela es una historia de iniciación. Cada capítulo recupera para un presente los detalles más importantes de una historia individual, la del Loco Tafur, un personaje que crece en fuerza interior y que poco a poco se resuelve severo y proclive a la ira y que además descubre, con miedo, que es atacado por fuertes dolores de cabeza, razón por la cual siente que voces extrañas lo amenazan y lo fustigan y lo obligan a actuar de una forma desaforada, como si llevara en su mano la marca de la bestia, los motivos del lobo.
Hijo de la televisión, de los comics virtuales, de las telenovelas mexicanas y de las luchas grecorromanas de Bluedemon y El santo contra Míster Blood y el Señor Pantera, la imagen de ciudad posindustrial que privilegia Mario Mendoza, más que corresponder a la imagen real y concreta de una Bogotá cuyos referentes urbanos siguen concentrándose en un espacio de mercado de domingo (a la manera de los cuadros de costumbre escritos por Rivas Groot y Eugenio Díaz Castro en el siglo XIX), delimitado por la carrera séptima, desde la Plaza de Bolívar hasta los puentes de la veintiséis, y desde el Barrio de Las cruces hasta el funicular que conduce a los turistas hasta el Cerro de Monserrate -como sucede con el espacio literario que él mismo acondiciona para Satanás-, esa imagen de ciudad en Mendoza narrador, surge sin duda de su educación frente a la pantalla del televisor, pues la verdad, Bogotá no da para tanto, al menos en el imaginario de ciudad que trasluce el escritor, así el propio Tafur se refiera a Bogotá en términos de posindustrial, pues en la recreación de aquella atmósfera citadina tan sólo surge el brillo tenue de una ciudad sujeta a la noción de centro que remarca los fueros de la mirada colonizadora.
Ciudad industrial y conflictiva, ciudad de la desesperanza y la exclusión, ciudad del underground con música de Sex Pistols y Freddy Mercuri como telón de fondo, Mendoza la construye y la asimila a través de seriados tan impactantes como Baretta, Las calles de San Francisco y Barnnaby Jhones. Luego vendría El FBI en acción y la larga serie protagonizada por Charles Bronson y su lucha contra bandidos y narcotraficantes en Chinatown. Y si necesitaba de unos referentes que fortalecieran sus inclinaciones por los códigos secretos de los dobles, del esoterismo, de los crímenes ritualistas y los desvíos psicológicos de ciertos personajes neomonjes y neofascistas, los encontró muy bien expuestos en Milenio, Los Expedientes Secretos X, The silent of the lambs y, por supuesto, Seven y Coleccionista de huesos. Porque la realidad sangrienta y asombrosa de este país, para ser honestos, aún no supera el estilo plano y poco estético de las páginas judiciales de la revista Vea y los periódicos El Espacio y El Caleño.
En Relato de un asesino se pretende bucear, quizá de manera ingenua, los ámbitos tortuosos y polisémicos del Mal. Lo mismo procuró hacer Mario Mendoza en su novela Satanás y, para hacer justos con su última propuesta, logró avanzar un poco más y esto es meritorio, aunque ciertos estereotipos en la construcción de voces, ciertas truculencias en unir los destinos de sus personajes hacia un final preconcebido, apoyado en la crónica roja local (la masacre de Pozzetto), debilitan su propuesta de ahondar en la psicología humana y particularmente en las patologías de orden mental o en esas búsquedas tan personales y riesgosas que bien se representan en el doctor Jekill o en Fernando Vidal Olmos en Sobre héroes y tumbas .
Es difícil y osado acercarse a la comprensión de ese nicho oscuro del alma, sobre todo cuando se interpreta que la literatura va más allá de la práctica de un estilo y del relato de una historia o de un tejido de historias. Difícil también hacer ficción de un mundo que muy bien han revelado Raskólnicov, con su carácter voluble e irascible; Juan Pablo Castell con su débil figura de solitario y destructor; el doctor Aníbal Lecter y el profundo odio que experimenta por sus pacientes en El silencio de los corderos, la novela de Tomas Harris. O el cinismo compulsivo de Albert DeSalvo, el famoso asesino de Boston, protagonista de El estrangulador, la novela del español Manuel Vásquez Montalbán. O la naturaleza bestial unida al deseo, que despierta de pronto en el abogado Ramiro Bernárdez en Luna caliente, la obra de Giardinelli.
De nuevo Bogotá como el espacio literario que ha convocado la visión y concepción de mundo de múltiples escritores. Esa “reputa ciudad donde no hay más que ladrones y olor a mierda”, como lo asevera uno de los personajes de Piglia en Respiración artificial, es la que se torna motivo y ámbito de reflexión en la narrativa de Mendoza. Será el espacio para determinar una mirada en torno al hecho escritural, una posibilidad de afirmar el destino mediado por la palabra que nombra y revela. Será el ámbito de los desencuentros y los destinos no oficiales, de las alteraciones de un orden y las señales de un mundo que también opera en las predicciones, en los vínculos de fuerzas extrañas, en los nodos que vinculan la soledad de los marginados y los espurios, en esos destinos que se resuelven al cruzar la esquina, como un acto prefigurado, cuyos signos escapan a la comprensión y a la racionalidad con las que se pretende promover un orden.
La literatura que arriesga Mario Mendoza es aquella que vuelve sobre los pasos y tránsitos de Jekill y Hyde, como uno solo, por las callejuelas de Londres. Mientras esta personalidad se repudia a sí misma y entra en choque con un mundo que apenas sí presiente los estertores del crimen, viene la reflexión, el autoconocimiento, la imposibilidad de un control. Mientras ello ocurre, el lector presiente el arribo de una literatura que vuelve los ojos hacia una realidad, la colombiana, mediada por extremos y contradicciones, por desencuentros y violencias, tan real y escindida, tan de crónica local, que me es imposible asumirla como posmoderna, cuando incluso hasta los procesos de modernización en este país tendrían que ponerse en duda. Aunque si en algo somos posmodernos es en los “modos de terror” de los que hablara Steiner, a propósito de la poscultura o cultura disminuida.
EL ÚLTIMO DIARIO DE OCTAVIO ESCOBAR
La literatura que propone Escobar Giraldo, a mi entender, es más transgresora y lúdica que la propuesta por Mendoza, no sólo por la complejidad en su construcción narrativa, sino también por los temas que la alimentan. Desde su primera novela ha sido fiel a la construcción de una obra que prefiere el diálogo intertextual, el juego con el texto minimalista, la alusión a una cultura atomizada, cuyos referentes más dinámicos derivan del consumo del cine y la televisión. Quiero referirme a su primera novela, El último diario de Tonny Flowers, tan cercana, en búsqueda y expresión, a El álbum de Mónica Pont.
Desde el título mismo de la novela, Octavio Escobar pareciera indicar al lector que se enfrentará a una obra en marcha, fragmentada, pues hablar de último diario, supone la existencia de otros, en los cuales se ha dejado registro de una vida, en este caso la de cierto autor reconocido, a quien incluso las editoriales le adelantan regalías por aquello que se compromete a editar, para responder a un público que espera con atención sus textos. Un traductor, cuyo nombre se ignora, pero que más tarde será reconocido bajo la máscara de un autor implícito, sobre todo cuando aparece como responsable de los pie de página, donde amplía ideas, certifica datos, aclara situaciones, informa en su nota introductoria sobre la vida y obra de Tony Flowers, escritor nacido en Linconl, Nebraska, en 1946, excéntrico y de cierta manera frívolo, quien de nuevo condesciende al género epistolar -género decadente al decir de Piglia-, como una forma de asegurar su proyecto de ficción y de dar cuenta, en últimas, de su vida personal en los albores de su decadencia.
Luego aparece un texto firmado por William A. Spielmann, editor, quien se refiere al diario en términos de testamento, dejando claro que el lector se enfrentará a una obra que ha sido depurada, para que algunas personalidades del arte y la cultura neoyorquina no se sientan ofendidas o ciertos escándalos de tipo personal no desestimen la sensibilidad del lector. De modo que el texto ha pasado por la posible censura del traductor –se desconoce el original- y por la explícta del editor, en quien se reconoce al hombre de negocios que ve en la publicación de esta obra póstuma la posibilidad de subsanar el desbarajuste económico que debió asumir cuando Tony Flowers, entregado a la droga, al licor y a los desafueros sexuales, descuidó su obra -léase mejor proyectos literarios-, ya comprometida con importantes editoriales.
Tony Flowers, luego de incursionar tímidamente en el teatro, es responsable de dos novelas que le granjean un sitio en la literatura neoyorquina, llegando incluso a figurar en la lista de los best sellers. A esto se agrega el ascenso social; empieza a codearse con el jet set de New York y su historia personal, en particular sus escándalos amorosos, llaman la atención de los lectores frívolos. De ahí que este diario, editado por su agente William A. Spielmann, sea publicado, un poco para destacar el nombre de este autor que muere a los 34 años de edad, justo cuando las editoriales esperaban de él un nuevo texto que lograra alentar el mercado literario. Por lo tanto, el diario sugiere la confirmación de una próspera carrera y las confesiones personales de las que tanto deberán gustar los admiradores de su obra, en especial los que, fin de siglo, nutren el mundo de las comidas ligeras, del sello McDonalds.
A propósito de discursos prestados, de resonancias y palimpsestos, el Último diario de Tony Flowers quisiera subrayar un “carácter posmoderno”, ahora que, como lo sugiere Agnes Heller, todo vale, luego de que a partir de los años sesenta, se hiciera sentir el estertor de la “generación alienada”, en cuyos meridianos ha triunfado el relativismo cultural sobre la noción clásica de cultura. En otros términos, se avoca por la anulación de toda frontera, sobre todo en el sentido de crear productos estéticos, que responden, desde luego, a las pulsiones de un mercado globlal, mediado por la intsrumentación y los mass media. Tras esta nueva sensibilidad deviene también un tipo de literatura que pareciera dejar atrás cánones que dentro de la cultura occidental se llegaron a pensar inmodificables. Pero los tiempos modernos, con la inserción de la imagen como vehículo que significa y cohesiona, renueva el acto comunicativo:
Las palabras -escribe Steiner- están deterioradas por las falsas esperanzas y mentiras que han proclamado. El alfabeto electrónico de la comunicación global inmediata y de la simultaneidad no es el antiguo legado de Babel, divisorio, sino que es la imgen en movimiento”
Para Steiner, en los últimos tiempos, es evidente una decadencia de los ideales tradicionales del discurso. Se entiende por lo tanto el tipo de búsqueda formal que emprende el escritor de hoy, para responder a la sensibilidad que percibe a su alrededor. Ya lo hiceron quienes formaron parte del Boom, vueltos sus ojos hacia la realidad de los pueblos que moldearon su infancia. Lo vienen haciendo los escritores de las generaciones más recientes, con otras temáticas y otra sensibilidad compleja, acaso híbrida, mientras el ojo es herido por la imagen en movimiento.
La aventura de Octavio Escobar, un poco arriesgada y por tanto interesante, consiste en construir una obra, bajo el mote de novela, desde el formato de diario. Desde esta perspectiva rompe con ciertos esquemas, donde la correspondencia epistolar o el diario íntimo en muchos casos suele insertarse en el cuerpo de la novela a modo de capítulo, de epílogo o de intertexto, ya para resaltar la sicología del personaje, ya para animar el sentido de la confesión. El diario supone libertad y si se quiere, desmesura, pues en el fondo se trata de un diálogo íntimo, una suerte de monólogo sin medida que alimenta el autor consigo mismo. El diario de Tony Flowers se resuelve más bien en una serie de anotaciones que Flowers hace con cierta frecuencia, un poco para animar el proceso de escritura y otro para ordenar su inconstancia cotidiana, matizada por la ausencia de afecto y la dificultad de comunicarse con el otro. Nunca se dice que ha establecido diálogos generosos con sus mujeres, salvo el diálogo que instaura con Sandi, que es más bien de tipo académico, a propósito de su interés por dinamizar el universo de Lovecraft, desde su propio código narrativo. Y bajo la libertad que concede el diario, Escobar Giraldo ofrece entonces una obra fragmentada, no lineal.
Bajo esta mezcla se orienta la estructura de la obra, subrayando a la vez su carácter polivalente, de texto no sólo fragmentado sino también mutilado, si atendemos a las observaciones hechas por el editor. La obra sin embargo presenta tres ejes temáticos, dispersos en el cuerpo de la novela: su radiografía personal, donde refiere su relación con las mujeres y en sí con la urbe de New York, sin descartar los momentos más lúcidos, cuando reflexiona sobre su condición de escritor: “Lo mío no es literatura pero tampoco es la basura que escriben todos” . Por otro lado se encuentra el proyecto de novela, en el que prima su interés frente al mundo cósmico ideado por Lovecraft. Lo mueve la intención de activar el estilo de su maestro y para ello escoge un trama que empieza a desarrollar en la entonces Isla Prisión Gorgona, donde espera ficcionar el mito de Gathanotoa, y a la vez relacionarlo con el problema del comercio ilegal de estupefacientes y con el misterio arcano que engendra la isla, con su fauna marina y el mundo mítico de los aldeanos, como una forma de dialogizar la obra que podría ser del gusto de su público lector. Tal vez es en este eje donde el diario se revela más complejo, por el diálogo intertextual que establece con la obra del ya legendario H. P Lovecraft, de cuya atmósfera ha partido para actualizar una variante de los mitos de Cthulhu, sin que se pierda su esencia, desde una perspectiva contemporánea, en la que el problema del mercado ilegal de drogas se relaciona a menudo, en el inconsciente colectivo, con las fuerzas del mal, de la oscuridad humana.
El álbum de Mónica Pont es la última novela publicada por Octavio Escobar. En ella intenta explorar un camino espinoso, a la luz de Klossowski y de García Ponce, acudiendo a los textos trascendentales de Rilke y los versos siempre sugestivos del cantautor Fito Páez. En breves textos, el narrador profundiza en la desnudez del cuerpo, en lo que evoca el voyeur, en esos sueños tan de solitario frente a lo bello. El cuerpo como esa impronta que diluye toda frontera espacial, que subraya, con mayor vigor, el tema del desarraigo y de la búsqueda en silencio. Como Flowers, Leonel Orozco es un escritor y ambos han perfilado sus vidas como un tránsito forzado hacia lo inestable.
Mi primer reparo con esta obra de Escobar Giraldo, tiene que ver con los elementos estructurantes del álbum que remiten de inmediato a su primera novela publicada, El diario de Tony Flowers. Ahí está el título, el asunto del prólogo, la existencia de un texto fragmentario, ambiguo, apócrifo en gran medida, el mundillo de la imagen o de lo masmediado, la idea heroica de un escritor casi afamado, etc. En este sentido, lo distinto en el álbum radica en la intención de hurgar, por vía de la imagen de un poster publicitario, en los meandros del erotismo y lo que esto conlleva para el personaje escritor y su desarraigo y búsqueda íntima, de vagabundo y hedonista, por las calles y cuartos de ciudades españolas, con el precedente de una figura virtual, la modelo Mónica Pont, y una figura de carne y hueso que sabrá de sus sentimientos, Tayzha, la streaptisera.
Cuando al comienzo me refería al hecho de que el asunto de la posmodernidad está permeando el discurso de la ficción, estaba pensando en la mirada de Mendoza en torno a Bogotá, espacio urbano al que insiste en catalogar como posindustrial, sólo porque quizá allí habita el crimen, la desolación, las llamadas tribus urbanas y las legiones del mal. Y estaba pensando además en las intenciones de Escobar Giraldo al pretender elevar este tema al ámbito académico, a través de las alusiones, en su álbum, a Raymond Williams y Consuelo Triviño, o a un personaje, Liliam Rivers, profesora de Literatura Comparada. En las primeras páginas de esta novela-prólogo, se recogerán las ideas del colombianista norteamericano según las cuales, “El fenómeno más importante del momento, para él, es el surgimiento de una novelística posmoderna en América Latina”. En tal sentido y con base en una lista de nombres suministrada por el profesor Williams, a la que habría que sumar, según el personaje Leonel Orozco, luego de que su amigo Arbeláez lo hiciera caer en cuenta de la existencia de otros nombres, a Octavio Escobar Giraldo y Philip Potdevin.
Si el lector acepta que existe una “novelística posmoderna” en América Latina y que además es el “fenómeno más importante del momento”, según lo habría declarado el profesor Williams, también debe aceptarse que el personaje Leonel Orozco es un escritor posmoderno, especialista además sobre el tema, por lo cual fue invitado a Cádiz a dictar una charla al respecto. Habría que aceptar, además, que Tony Flowers es un posmoderno y que, por lo tanto, la elaboración estética emprendida por Escobar Giraldo en sus dos obras, tienen el tinte del fenómeno en cuestión. En sus páginas el lector podrá enfrentarse a las particularidades que se le endilgan al fenómeno: la atomización, la imagen de una aldea global intercomunicada, la fragmentación del discurso, prólogos que aseveran la existencia de libros apócrifos, las relaciones de pareja en la era del ruido, la frivolidad del jet set y del mundo intelectual.
Ahora, que si se trata de admitir la existencia de textos fragmentados e inconclusos, de los juegos de estructuras y la muerte del autor, de la pérdida de referentes y fronteras, de las “Cajas de Pandora”, nada de eso resulta tan novedoso como aplicarlo sólo a las propuestas más recientes de nuestra literatura, enmarcada mejor en ese despertar a la modernidad, ya esbozado desde otros saberes por Barbero, Armando Silva, Viviescas, Pérgolis y otros, a propósito de la complejidad de las ciudades colombianas. Pero nada de eso que enumero me parece tan nuevo como para no endilgarlo también a lo otro, a la modernidad, cuando existen en América Latina José Emilio Pacheco y su novela Morirás lejos, García Ponce y su Crónica de la intervención, Fuentes y su Cambio de piel, Reinaldo Arenas y El mundo alucinante o Mutis con la saga del Gaviero.
Porque si de posmoderno se trata, Álvaro Mutis también lo sería, a pesar de que en El álbum de Mónica Pont se lo tilde de “impostor”. Posmoderno en el sentido de que esa impostura lo hace entonces un Conrad de segunda mano y ahí estaría el pastiche para salvarlo de toda culpa. Posmoderno también en el sentido del carácter del Gaviero, del desarraigado, del que va por el mundo huyendo del amor y de los compromisos, de esa errancia que también lo podría llevar a Tánger, como a Orozco. De esa intención del autor por no tener responsabilidad de los textos hallados del Gaviero. Recuérdese que los documentos que se presentan como La nieve del almirante fueron hallados en las contrasolapas de un libro adquirido por un personaje sin nombre en una de las librerías de viejo de Barcelona. Y esto me recuerda que El álbum de Mónica Pont llegó a manos del narrador en un sobre con un remite incompleto: “Barrio California, Tánger”.
Lo que quiero decir, y con esto cierro, es que es muy difícil y delicado hablar de posmodernidad en literatura sobre la base de unas características de orden estético que parecieran no tener lugar y tiempo definidos, sobre todo cuando el carácter de recepción de los textos, la riqueza de las nuevas miradas en torno a las obras epigonales, parecieran subvertir todo orden. ¿Cómo no poner en duda cualquier tipo de clasificación cuando a los ojos irónicos de Umberto Eco, se nos invita a leer La Biblia como si se tratara de un libro de aventuras, lleno de conspiraciones, engaños, luchas por el poder, todo ello enmarcado en un realismo mágico y real maravilloso?.
BIBLIOGRAFÍA REFERENCIADA
Eliot, T. S. Notas para la definición de la cultura. Barcelona: Bruguera, 1984.
Escobar Octavio. El último diario de Tony Flowers. Manizales: Imprenta Deptal. de Caldas, 1985.
——.El álbum de Mónica Pont. VIII Bienal de Novela “José Eustasio Rivera”. Editorial Kimpres Ltda. : Bogotá, 2003.
Donoso, José. Historia personal del “Boom”. Barcelona: Anagrama, 1972.
Fuentes, Carlos. La nueva novela hispanoamericana. México: Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1969.
Heller, Agnes. Los movimientos culturales como vehículo de cambio. En: Colombia: El despertar de la Modernidad. Santafé de Bogotá: Foro Nacional por Colombia, 1994.
Jameson, Fredric. El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Barcelona, Paidós, 1991.
Martín-Barbero, Jesús. “Jóvenes: des-órden social y palimpsestos de identidad”. En, Viviendo a toda: jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades.Varios autores. México: Siglo del Hombre Editores/Fundación Universidad Central, 1998.
Mendoza, Mario. Scorpio City. Santafé de Bogotá: Seix Barral/Planeta, 1998.
——. Relato de un asesino. Santafé de Bogotá: Seix Barral/Planeta, 1998.
——.Satanás. Santafé de Bogotá: Biblioteca Breve/Seix Barral. 2002.
Ortega y Gasset, José. La rebelión de las masas. Grandes obras del pensamiento, Vol. 8, Barcelona: Altaya, 1993.
Peña Gutiérrez, Isaías. La generación del bloqueo y del estado de sitio. Bogotá: Andes, 1973.
Piglia, Ricardo. Respiración artificial. Santafé de Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1993, p. 97-98.
Rincón, Carlos. La no simultaneidad de lo simultáneo. Posmodernidad, globalización y culturas en América Latina. Santafé de Bogotá: EUN, Editorial Universidad Nacional, , 1995.
Steiner, George. En el castillo de Barba Azul. Aproximación a un nuevo concepto de cultura. Barcelona: Gedisa , 1992.
Volkening, Ernesto. “Aspectos contradictorios de la apropiación de bienes culturales de raíz ajena”, en, Eco, Revista de la cultura en Occidente. Bogotá, Librería Buchholz, Tomo XIII/4, agosto de 1966.
[1] El carácter de recepción de las obras de estos autores se encuentra fortalecido por las diversas miradas y diálogos que desplegaron los Colombianistas Norteamericanos, en especial Raymond Williams, Jonathan Tittler y Kurt Levy. Sigue a esta labor los trabajos personales y de compilación de la profesora Luz Mery Giraldo: La novela colombiana ante la crítica 1975-1990 (Universidad del Valle/Universidad Javeriana, 1994). Se destaca el publicado por Procultura/Planeta en dos tomos, Manual de Literatura Colombiana, 1985. Asimismo resulta importante la labor investigativa y de inventario realizada por María Mercedes Jaramillo, Betty Osorio y Ángela I. Robledo, publicado en tres tomos por el Ministerio de Cultura en el año 2000, bajo el título Literatura y cultura. Narrativa colombiana del siglo XX. Vol I: La nación moderna. Identidad. Vol. II: Diseminación, cambios, desplazamientos. Vol. III: Hibridez y alteridades.
Aquí, por supuesto, cabe resaltar la labor investigativa de las maestrías en Literatura de las universidades de Antioquia y de la del Valle, al privilegiar un diálogo permanente y renovado, desplegado en revistas especializadas, en torno a la literatura que en buena medida fuera opacada por el fenómeno García Márquez.
[2] Algunas de estas características culturales y sociales que enmarcan las propuestas de los narradores colombianos, las subrayan dos protagonistas de la literatura más reciente: los médicos y escritores manizaleños Orlando Mejía Rivera y Octavio Escobar Giraldo, en sus artículos “La generación Mutante” (Estudios de Literatura Colombiana, Revista de la Maestría en Literatura de la Universidad de Antioquia, No. 4, enero-junio de 1999) y “Aproximación a la narrativa colombiana de fin de siglo” (Revista Nueva Metáfora, No. 1, Universidad del Valle, septiembre de 1999).