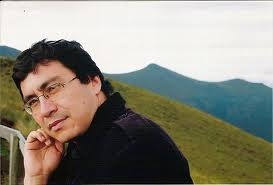¿Qué ha pasado con Bogotá? ¿Podemos hablar de una ciudad diferente?
La Bogotá literaria se ha convertido en una ciudad que se resiste a ser vista como la ciudad de las nuevas avenidas, del Transmilenio, de los buenos tiempos, y más bien ha mostrado una ciudad contradictoria, fragmentada, llena de soledades, de caminantes deshechos, de historias que dan cuenta de un infierno urbano, y sin embargo, pese a esto, contarla es al mismo tiempo darle vida, hacer de la ciudad un espacio reterritorializado, un lugar de imaginaciones y pertenencias.
La literatura urbana, que es en sí misma una expresión del habitar urbano, de la vida de las ciudades, ha sido un género que desde que existen las ciudades ha venido existiendo. Este género ha narrado las vicisitudes de la vida entre desconocidos, de las construcciones imaginarias de lo que significa la ciudad. Ha contado la historia de las ciudades, los amores, los odios, las diferencias, los dolores, porque la ciudad ha sido siempre un espacio de sorpresas para quienes habitan en ella, ha sido el lugar de lo diverso, un lugar donde confluyen diferentes lenguajes, personas, modas, delitos, enamoramientos, pasiones, músicas, etc.
Sin embargo, las ciudades, como fue el caso de Bogotá hasta la década de los años 90, pueden dejar de ser un universo simbólico rico, quienes las habitan dejan de narrarlas, y dicha ausencia de símbolos urbanos, de narraciones, deteriora la ciudad misma. Es por eso que el caso de Bogotá en los últimos años ha sido sorprendente por la proliferación de miradas y textos que la nombran. La ciudad más que volverse una ciudad bonita, más que haber progresado en la infraestructura –lo cual también ha sucedido- se ha convertido en una ciudad imagen, una ciudad discurso, una ciudad símbolo. Es decir, que la ciudad ha vuelto a ser parte de los imaginarios, volvió a ser un espacio simbólico en el cual las personas que la habitan se empiezan a sentir más representadas. Ahora bien, este proceso de resimbolización, de reterritorialización urbano ha mostrado que en Bogotá la literatura no le “come cuento” a los cambios, y más bien se empeña en hacer evidentes las dificultades, las grandes contradicciones bogotanas, al mismo tiempo que convierte a la ciudad en un universo simbólico, digno de ser narrado y reconocido.
Antes de continuar con las construcciones literarias sobre Bogotá, creo que es importante pensar en el enfoque de análisis que hacemos sobre la literatura urbana. ¿Qué es literatura urbana? Creo que hay muchas definiciones. Por una parte es la literatura que da cuenta de lo que sucede en las ciudades, que centra su atención en lo urbano, en la ciudad misma, pero este visión tiene el problema de hacernos pensar que sólo las expresiones que tengan como trasfondo o como centro de la narración una ciudad son urbanas. Adicionalmente se genera la dificultad de saber si la ciudad es el trasfondo o el centro de la narración. Pues una cosa es que las situaciones de una obra literaria sucedan en un escenario urbano a que sean urbanas. ¿Por qué? Porque pensar que la ciudad es a la escritura una mera escenografía, es pensar que la ciudad puede estar por fuera de la escritura misma, que se usa y no que hace a la escritura, que le da un carácter especial a la narración. Por eso, y esta es otra definición, en muchos casos podemos hablar de literatura urbana en textos que no mencionan ciudades, pero que su forma narrativa, refleja lo que es una ciudad, refleja las complejidades de las urbes.
Ahora bien, como ya dije las ciudades han ido de la mano de la literatura urbana. En la lengua castellana se dice que el primer texto urbano fue la Celestina de Fernando de Rojas, publicada en 1502 y para lo que veremos de Bogotá más adelante es maravilloso este ejemplo de iniciación de lo urbano en la literatura, pues es también un relato del bajo mundo, de la prostitución, es, de alguna manera, una muestra de que las ciudades, como la literatura que de ellas habla, son universos donde el bajo mundo entra a contradecir las lógicas cortesanas, las lógicas del desarrollo, las lógicas del poder tradicional. Sin embargo, la ciudad de la Celestina es profundamente diferente de la ciudad de Baudelaire, de Poe, en el siglo XIX, de la ciudad de Benjamín a principios desiglo XX, de la ciudad de James Joyce, y Virginia Wolf, de la ciudad de Borges y la ciudad de los escritores y escritoras de finales del siglo XX y principios del XXI. La ciudad, como la literatura que la narra, -y aquí incluyo al resto de las artes- se ha venido transformando y nosotros somos testigos de ciudades acontecimiento, ciudades donde lo que ocurre toma sentido por lo inmensamente efímero. Las grandes narrativas se han caído, no hay progreso ni grandes transformaciones y entonces nuestras urbes parecieran ser la expresión de lo insustancial. La ciudad del caminante, del flaneur de Baudelaire, que tenía grandes promesas, es una ciudad destruida, acabada, una ciudad casi ruina, una ciudad que vuelve a nacer de los cruces de una posmodernidad tan incompleta como la misma modernidad que niega. Pero esa ciudad de acontecimientos insustanciales es la nueva forma de existir de lo urbano, allí aparecen formas del amor, de la cotidianidad que narran esa nueva ciudad, esa nueva forma de habitar lo urbano. Para decirlo en otras palabras, no creo en las nostalgias que le dan sentido sólo a aquello que la modernidad determinaba con sus lógicas, no creo en el no-lugar acuñado por Marc Augé que descalifica el cambio, creo en una ciudad que se resimboliza, que se reterritorializa en su nueva forma de existir, en la que además se dan los cruces de todas esas lógicas a la vez la ciudad premoderna, precaria, la ciudad moderna de la plaza y el encuentro, la ciudad posmoderna de la velocidad y los mensajes, la ciudad globalizada sin límites nacionales ni narrativos.
La ciudad, entonces, es el espacio del habitar, y es un habitar que ha roto con la falacia cognitiva de la modernidad que pensaba las disciplinas, como a la ciudad misma, como objetos de estudio, la ciudad, el gran invento humano, no puede ser su objeto de estudio, su objeto de mirada, la ciudad es en sí misma una forma de ser, habitar en la ciudad tiene la misma intransitividad que escribir o vivir. La ciudad nos determina tanto como nosotros la determinamos a ella, y por eso creo que todo aquello que en ella se escriba la cuenta, la narra. Así, la literatura urbana, aquella que habla de la ciudad deliberadamente, se vuelve casi una metanarrativa, donde la ciudad aparece como explicación de esa forma de habitar que marca la escritura misma.
Baudelaire decía en su libro Spleen de París, que es precisamente la vida moderna, la vida de la ciudad, lo que lo ha llevado a escribir ese texto. Así, dice: “Es sobre todo de la frecuentación de las ciudades enormes, es del entrecruzamiento de sus innumerables relaciones, de donde nace este afán obsesivo” (18). Lo urbano, como la expresión mayor de confluencias y contradicciones se impone a la palabra, y se hace hasta necesario encontrar un lenguaje especial, como aquel que el mismo Baudelaire propone que todos los citadinos vienen buscando desde su infancia.
¿Quién es aquel de nosotros que, en sus días de infancia, no ha soñado el milagro de una prosa poética musical, sin ritmo y sin rima y lo bastante dócil y contrastada para adaptarse a los movimientos del alma, a las ondulaciones de la ensoñación y a los sobresaltos de la conciencia? (18).
Ahora bien, los caminantes de la París del siglo XIX, los caminantes de la obra de Baudelaire, encuentran en su deambular la promesa del instante epifánico, en su obra descubrimos la fascinación que la ciudad, sus intríngulis, y la populosidad de su multitud produce en el poeta, quien hablando del poeta callejero, es decir del flâneur, lo ubica en el lugar privilegiado de quien puede ser y vivir la ciudad a plenitud:
No les es dado a todos tomar un baño de multitud: gozar de la muchedumbre es un arte; y ello sólo puede hacerlo, a expensas del género humano, en una francachela de vitalidad, aquel a quien el hada ha insuflado en su cuna el gusto del disfraz y de la máscara, el odio al domicilio y la pasión del viaje (47).
El poeta goza del incomparable privilegio de ser él mismo y otro según desee. Como esas almas errantes que buscan un cuerpo, el poeta entra, cuando quiere, en el personaje de cada uno. Sólo para él todo está vacante; y si ciertos sitios parecen cerrársele es que no valen la pena de ser visitados (47).
He dado estos ejemplos, y ahora veremos los de Bogotá, para decirles que la definición de literatura urbana que más me seduce es aquella en que la palabra, el símbolo, se hace necesario, es inaplazable, es parte de la forma en que habitamos la ciudad misma. Con esto quiero decirles que la escritura es a la ciudad lo que la palabra a la vida, y viceversa, la ciudad es a la escritura lo que la vida es a la palabra.
Ahora regresemos a los ejemplos concretos de Bogotá, de las novelas que han hablado de ella en los últimos años. La mejor orientación que he encontrado para explicar lo que sucede con Bogotá, con su resimbolización, es ver los diferentes caminantes que la habitan, que la recorren en las palabras. Sin embargo, es interesante ver cómo Bogotá aparece en estas obras como un lugar de bajo mundo, donde la realidad se impone con sus fealdades, con sus miserias. Las cuatro novelas que mencionaré a vuelo de pájaro en esta charla tienen como común denominador una forma subterránea y misteriosa de deambular por la ciudad, generando así, caminantes urbanos que se mueven por la realidad de una ciudad plagada de crímenes, religiones diversas, sectas, corrupción, maleficios, etc. Scorpio City de Mario Mendoza, una de las novelas más representativas de las escritas en estos años, presenta diferentes caminantes y una ciudad laberíntica en la que es posible encontrarse con todas las capas posibles de la realidad urbana de cualquier ciudad de finales de siglo XX, sumado a las problemáticas de una urbe marginal y pobre latinoamericana. Esta novela es un texto polifónico, narrado en diferentes voces, que recorre espacios liminales de la modernidad con el desparpajo de saber que los límites de la realidad se han hecho borrosos, que el conocimiento moderno -totalizante e identitario- ha dejado de ofrecer sus promesas. Esta novela evidencia la decadencia de las ciudades, las contradicciones y dice:
En el siglo XIX la ciudad arquetipo era París. En el XX ha sido Nueva York. Ahora, a las puertas del tercer milenio, la ciudad tercermundista es el arquetipo: caos, violencia, cordones de miseria, vagabundos nómadas en busca de alimento, niños asesinos y asesinados, habitantes de las alcantarillas, multitud de dementes por las calles….Nosotros ya nunca seremos como París o Nueva York, sino al revés. Ellas, cada vez se parecen más, se parecen a Bogotá, a Río de Janeiro o a ciudad de México. Somos el futuro. He ahí nuestro difícil privilegio (166).
Perder es cuestión de método, de Santiago Gamboa, donde Bogotá aparece envuelta en los crímenes generados por negocios sucios, con concejales e importantes empresarios implicados, y con un crimen espeluznante. Dulce Compañía, de Laura Restrepo, una novela que evidencia las tendencias de finales del siglo XX a caer en extremos religiosos y místicos, al mismo tiempo que muestra la figura de una mujer recorriendo un universo urbano que le era absolutamente desconocido y le muestra las caras más extrañas de su propia vida. La lectora, de Santiago Álvarez, novela que muestra los niveles absurdos que ha alcanzado el secuestro en un país en guerra como Colombia, donde cualquier ínfimo negocio sucio puede llevar al extremo de secuestrar a una mujer cualquiera para que leyera una novela a sus secuestradores. Ciudad habitada también por prostitutas y taxistas que ambientan la Bogotá del bajo mundo.
En estos textos encontramos que las persona que caminan Bogotá ya no tiene la esperanza del instante epifánico, de aprendizaje, que tenían los seres humanos que habitaban la París del siglo XIX. El caminante urbano del XIX buscaba encontrar en su mirada un instante de epifanía que le garantizara descubrir el sentido de la gran ciudad. Así, Baudelaire crea la imagen del poeta capaz, aprendiz de miradas, del ser que se desprende de la ciudad para observarla y aprender de ella, viéndola como un todo integrado (Ortiz, Modernidad y espacio 108). Por el contrario, los caminantes imaginarios de Bogotá andan sin buscar sentido, como sabiendo que lo único posible de encontrar es la fragmentación, una ciudad reconstruida de fragmentos, de capas superpuestas, un laberinto caleidoscópico en que todo se ha vuelto posible y nada tiene un sentido último. Ya no hay identidad, ya no hay gran ciudad, sino una infinidad de posibles entornos, de sentidos superpuestos, universos imaginarios. La ciudad se ha hecho parte de la vida misma y en ella los caminantes se ven sumidos, poseídos por sus incoherencias, por sus fragmentos, por su rudeza, es una ciudad que se dibuja en el andar literario de estas novelas y se convierte en el centro de la narración, de su forma, y hasta de su contenido.
Encontramos entonces, una Bogotá literaria en estos textos escritos entre 1995 y el 2000, que se resiste al cambio, que muestra la oscuridad, las exclusión, una ciudad que se vuelve extraña a sus habitantes produciendo terror, una ciudad de bajo mundo como es el Cartucho, que aparece en la mayoría de las novelas, una ciudad que finalmente se reterritorializa en la medida en que la escritura la vuelve a nombrar, la vuelve a poblar de sentidos simbólicos.
Vemos imágenes de la exclusión urbana como la siguiente de Scorpio City cuando Sinisterra sigue recorriendo la ciudad y a cada paso se encuentra con la desolación y los horrores de la gran urbe:
Gamines desharrapados, vagos con miradas de lunáticos, vendedores ambulantes, artesanos…Allí, detrás de esos ojos pequeños y duros, una historia de golpes y de ultrajes, de violencias consecutivas, de noches de lágrimas y de dolor. Aquí, a la izquierda, esa boca torcida, ese gesto de angustia indica años de necesidad, de falta de oportunidades, una vida llegando a altas horas de la noche, levantándose temprano, a la madrugada, con el estómago y la esperanza vacíos (52).
También está la imagen de la ciudad asfixiante, como lo podemos ver en Dulce Compañía cuando la protagonista cuenta: “Nos metimos al mar intoxicado y lento de buses, carros y mendigos y nos tomó hora y media recorrer, de norte a sur, las calles irregulares de esta ciudad desbaratada (Restrepo, Laura. Dulce Compañía, 20)”.
Vemos también instantes de extrañamiento, que serían el lado opuesto de la epifanía del flaneur, como en la novela Perder es cuestión de método, cuando su protagonista Silanpa camina por la ciudad mientras realiza la investigación sobre el crimen del empalado, y ve la ciudad transformarse en un espacio agresivo y amenazante:
En la carrera 13 paró un taxi y fue a la casa de Quica. De pronto, la ciudad en la que había vivido siempre se convertía en un lugar hostil. Cada esquina podía contener un peligro. Al llegar al barrio Kennedy se sentía francamente mal; podía soportar el espectáculo de la pobreza pero no sus olores, el acopio de basuras y los muros raídos por el orín (153).
Encontramos también la aparición del Cartucho, ese lugar liminal, donde todo vale, donde el crimen se camufla, donde impera la ley del silencio. Vemos entonces en La lectora el Cartucho como espacio para los criminales, donde los niveles de impunidad de la ciudad se exacerban. La novela lo describe como:
Paraíso de la clase baja de mundo criminal, El Cartucho aloja en sus calles y casas destrozadas toda clase de atracadores de poca monta, drogadictos terminales, prostitutas en decadencia, recolectores de desechos, niños narcotraficantes, policías corruptos, estafadores arruinados y sacerdotes y pastores de una veintena de iglesias (68).
Y al mismo tiempo aparece como en Scorpio City, como un lugar de fascinación:
La zona es poderosa e intensa. Irresistible e impredecible. Lo peor es que uno entra sin darse cuenta, al voltear una esquina o al mirarse en el espejo en la mañana.
La zona está en cualquier parte, ronda la ciudad sin que sepamos.
Si ya hemos entrado en ella estamos perdidos…No somos dueños de nosotros mismos. (Mendoza, Scorpio City, 122).
Vemos así el Cartucho, esa “zona” más allá de cualquier límite urbano, como una contradicción de la ciudad misma, como el inconsciente urbano, como la evidencia de la degradación, de las ruinas de la modernidad, como las nombraba Benjamín.
Ahora bien, pese a la dureza de las imágenes literarias de Bogotá, nombrarla es en sí mismo un acto de resimboliazción que la vuelve a edificar, que le da sentido, que la reaparece en el imaginario de sus habitantes, y por eso, regresando a mi definición favorita de la literatura urbana, creo que el caminante por excelencia de estos textos es la palabra misma, la escritura, como aquel lenguaje que se hace ciudad.
Así, caminar y contar se han vuelto verbos intransitivos porque son en sí mismos la respuesta a un estar siendo de quienes habitan la ciudad, porque nadie puede, aunque antes en Bogotá se creía que sí, escapar a la ciudad en que vive, ni escapar a caminarla, y mucho menos escarpar a ser en ella relato y hacer de ella una historia permanentemente. La narración de los textos sobre Bogotá camina la ciudad, se mueve por sus calles, por las diversas capas, por los sub-mundos bogotanos, y ese caminar es su verdadera razón de ser, de manera que caminar es vivir. La narración vive, como los habitantes de la ciudad, en el permanente ir y venir de la ciudad al ciudadano, porque son eternamente una y la misma cosa.
Si antes el deambular urbano contaba con la promesa epifánica del todo, de develar la identidad de la ciudad, si el poeta baudeleriano era el único capaz de entender el todo urbano, la narración como caminante de Bogotá, es el momento epifánico en que los fragmentos se mueven como las piedras de un caleidoscopio y la ciudad se transforma en un nuevo imaginario. Adicionalmente, y esta es quizás una de las mayores importancias de que haya un arte urbano, un arte que cuente la ciudad, la mirada que hemos visto en estos textos es una mirada que se lanza a ver lo que nadie quiere ver: la pobreza, la exclusión, el dolor. Y es también una mirada órfica en la que a cada paso la ciudad vuelve a deshacerse, como la escritura, como el lenguaje, como la vida misma. Caminar y contar la ciudad es perderla a cada paso, pero se hace necesario contarla, narrarla para vivirla.Bibliografía:
- Álvarez, Sergio. La lectora. Barcelona: RBA libros y Diana, 2000.
- Augé, Marc. Los <>. Espacios del anonimato. Una antropología de la
- sobremodernidad. Trad. Margarita Mizraji. Barcelona: Gedisa, 1992.
- Baudelaire, Charles. El spleen de Paris. Trad. Margarita Michelena. México D.F.: Fondo
- de Cultura Económica, 1990.
- Benjamin, Walter. Poesía y capitalismo. Iluminaciones II. Trad. Jesús Aguirre. Madrid:
- Taurus, 1980.
- Gamboa, Santiago. Perder es cuestión de método. Bogotá: Norma, 1997.
- Mendoza, Mario. Scorpio City. Bogotá: Seix Barral, 1998.
- Ortiz, Renato. Modernidad y espacio. Benjamin en París. Bogotá: Norma, 2000.
- Restrepo, Laura. Dulce Compañía. Bogotá: Norma, 1995.